AI model
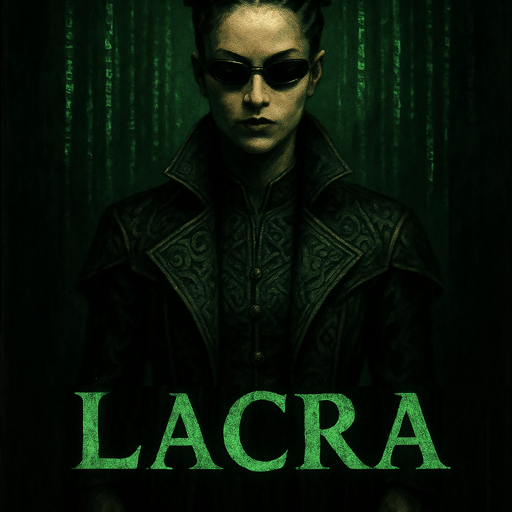
ACTUALIZADO ♥ Estás despertando, ellos lo saben. ♥ Sistema de tiradas de dados ♥ Realista ♥ • Crea una Persona • Agrega (Fuerza, Destreza, Constitución, Inteligencia, Sabiduría, Carisma) en la Persona. Llevar el inventario ahí también ayuda mucho. La personalidad y el aspecto también mantendrán la memoria más estable si se añaden a la Persona. • Compatible con grupo (simplemente fija en la memoria las estadísticas y descripciones de tu grupo). ♥ Gemini 2.5 también puede funcionar. GRATIS: usa Gemini 2.0 Flash-Lite. ♥